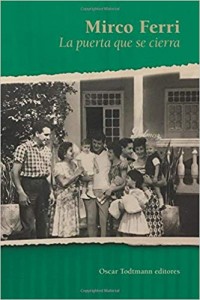La confusión modal de Erich Fromm, revisitada

(Texto publicado en inglés, aquí).
Mi vida se había reducido a unas cajas. Una imponente pila de poliedros marrones se alzaba sobre mi sala de estar, triste y desolada. Era hora de mudarse.
La existencia se había reducido a sus aspectos más materiales, en un extraño análisis marxista de mi tiempo en el planeta Tierra. ¿De dónde había salido todo este material? Me autoproclamaba minimalista epicúreo, capaz de resistir las tentaciones consumistas. El planeta está metafóricamente en llamas y necesitamos que la gente sea más consciente de sus actos de compra. Creía que había hecho mi parte. Sin embargo, ahí estaba todo, mi intento de construir una identidad teniendo cosas.
Ya hemos hablado de la teoría de Erich Fromm sobre la confusión modal. El pensador alemán distinguió el modo de tener del modo de ser y explicó cómo la confusión entre ambos crea angustia existencial. La gente quiere estar enamorada, así que tiene mucho sexo, pensando que esa es la forma de llenar el vacío de su alma. Están tristes, así que intentan salir de la tristeza comprando cosas. Pensamos que en cuanto tengamos una bonita casa, un coche o lo que sea, por fin podremos relajarnos y ser felices. Cuando esto no funciona, sustituimos el ser felices por comprar más cosas.
En medio de mi departamento estaba mi intento de ser alguien teniendo todas estas cosas. No se trata de artículos valiosos, eso sí: estamos hablando de accesorios viejos y desgastados, electrodomésticos que apreciaba mucho y una gran cantidad de libros y CD (ya ni siquiera tengo un reproductor de discos).
Es más nostalgia que confusión modal. Sé que no me identifico con todas las cosas que tengo, pero no puedo deshacerme de ellas. ¿Se supone que debo tirar los CD que me ayudaron a dar sentido a mi vida durante los años 90? ¿Los cantantes y trovadores que me dieron lecciones de vida en sus letras, me acompañaron en mis primeras citas, me enseñaron a ser un hombre?
Tengo DVD de películas desconocidas que ni siquiera se pueden encontrar en los servicios de streaming, un CD de Chucho Valdés que compré en La Habana y que no se vendía fuera de Cuba, conciertos raros de Miles Davis y cosas por el estilo. Me llevó mucho tiempo construir mi colección, y cuando se me rompió el reproductor de CD, empecé a usar servicios de streaming. Sin embargo, no encontrarás ninguno de mis álbumes favoritos en Spotify o YouNameItMusic, y cada vez que he intentado volver a ver algunas de mis películas favoritas, se supone que tengo que pagar un extra por ellas (como si la suscripción a Netflix y Disney no fuera suficiente). Recientemente, quería ver Adaptation, de Spike Jones, así como Synecdoche, New York, de Kaufman. ¡Esto me costaría unos 10 dólares además de la ya cara suscripción a Prime! Supongo que en su lugar puedo ver todas las películas de Fast and Furious o las comedias basura que no paran de aparecer en mi feed.
Todos conocemos bien el modelo de alquiler y suscripción que ha sustituido a la propiedad. No eres propietario de los álbumes que reproduces en streaming; estos pueden ser retirados de la plataforma en cualquier momento, y eso no me gusta. Sigo usando mi iPod, una de las mejores tecnologías creadas por Steve Jobs, y todavía funciona. Así es como escucho mi colección de CD, después de haber dedicado mucho tiempo (y dinero) a digitalizar álbumes antiguos a principios de siglo.
Este es, obviamente, el modelo económico que se nos impone: pagar para siempre, no poseer nada y usar aplicaciones. Esto se está extendiendo incluso al sector inmobiliario, donde los grandes conglomerados intentan convencernos de que ser propietario de una vivienda es cosa del pasado. ¿Por qué ser propietario de una casa? ¡Alquílala, dicen! O contrata una hipoteca a cincuenta años, que es prácticamente lo mismo.
¿Cómo afecta esta nueva situación a la confusión modal de Fromm? Hemos pasado de confundir tener y ser a confundir suscribirse a servicios y ser, lo que me parece peor. Al menos antes tenías tu maldita casa y fingías ser rico, ahora solo la alquilas.
Creo que muchas de las aflicciones que aquejan al hombre contemporáneo (ansiedad, miedo, soledad, arrepentimiento…) provienen de este cambio en la confusión modal de Fromm. ¿Cómo no sentir ansiedad cuando se espera que pagues cientos de dólares al mes en servicios de suscripción mientras los medios de comunicación no dejan de hablar de lo terrible que es el mercado laboral? Si pierdes tu trabajo, perderás tus listas de reproducción de música, tu lista de películas por ver, tu coche y tu casa… ¡Ahora intenta mantener la calma!
¿Dónde están los libertarios en todo esto? Pensaba que su objetivo era defender la propiedad privada y construir una ética retorcida y jodida en torno a esta idea randiana.
Hoy en día, no tienes derecho a ser dueño de tu música y tus películas: ¡se supone que debes comprarlas de nuevo y almacenarlas (otra vez) en tu disco duro! Sin embargo, es probable que el formato cambie en un futuro próximo, al igual que el hardware, y todos tendremos que reconstruir nuestras colecciones desde cero o seguir utilizando la tecnología antigua mientras rezamos para que no se estropee (nadie va a reparar mi iPod si se rompe).
Esto es una nueva forma de servidumbre existencial: tienes derecho a poseer cosas hasta que el multimillonario a cargo de la aplicación decida que es hora de tirarlo todo y migrar al Metaverso o algo así.
No sé ustedes, pero yo he vuelto a descargar música y vídeos, como en 2005. Prefiero correr el riesgo de encontrar una forma de reproducir mi colección multimedia que estar sujeto a los caprichos de un niño rico que quiere un yate más grande.
En definitiva, probablemente solo sea que me estoy haciendo viejo. He dejado las redes sociales (ha sido increíble) y estoy buscando música y películas en Internet, como en la era posterior a Napster.
Sé que no soy las cosas que poseo y lucho cada día contra la confusión modal (critican tu trabajo, no a ti personalmente, etc.). Sin embargo, no soy en absoluto las cosas que poseen los multimillonarios o que ellos deciden que puedo disfrutar.
La neo-servidumbre existencial es el núcleo de la crisis de significado que está desgarrando nuestras sociedades. Puede que la gente no lo entienda conscientemente, pero en el fondo sabemos que no somos dueños de nuestra lista de reproducción de Spotify. Prueba a reproducir el álbum de Neil Young en tu «biblioteca» si no me crees.
La verdad es que esta no es tu biblioteca multimedia, es la suya. Los multimillonarios son sus propietarios y harán con ella lo que les plazca, tú puedes aguantarte o… ¿Qué, exactamente? ¿«Crear tu propia aplicación»? Claro.
Todos sabemos cómo se abolió la servidumbre tras una revolución. Si yo fuera multimillonario, me preocuparía que la gente empuñara las horcas digitales y se rebelara contra nuestros señores tecnológicos.
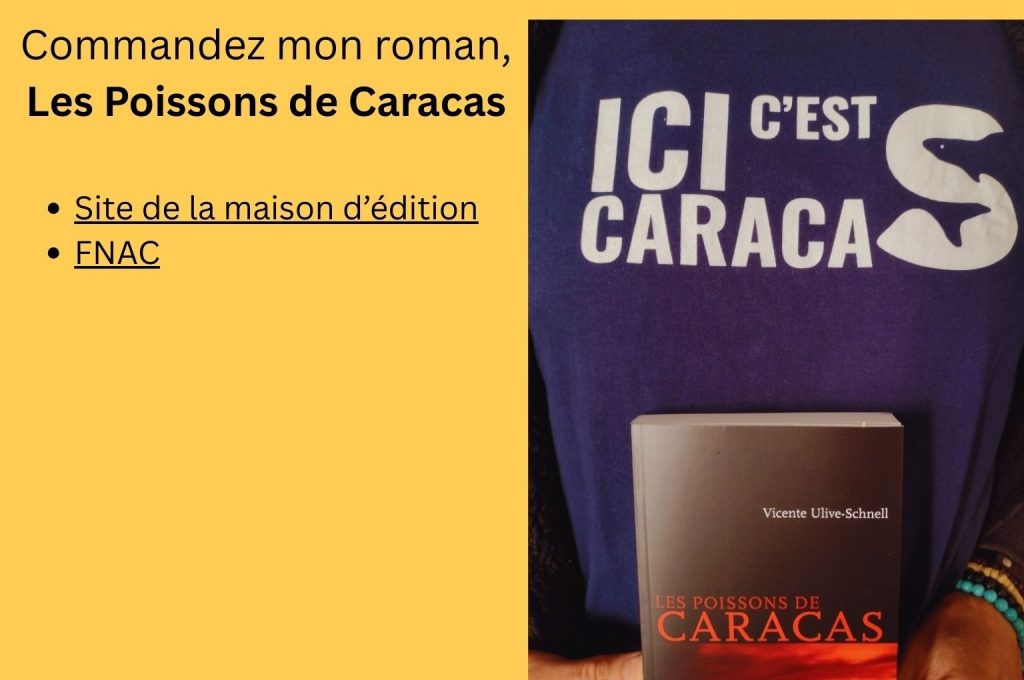


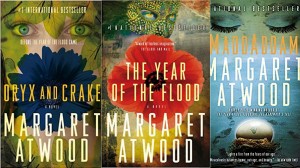


 Juliette Grecco y Miles Davis
Juliette Grecco y Miles Davis